
Heraldo Muñoz, ministro de RREE de Chile
El gobierno de Chile ha presentado, una vez más, un documento de respuesta al discurso del Presidente de Bolivia ante la Asamblea General de la ONU y lo ha hecho, de nuevo, con argumentos que nada tienen que ver con el espíritu de ese discurso y, lo que es más grave, reiterando su postura de tergiversar el contenido de la demanda jurídica boliviana y desmerecer la vocación pacifista y dialogante de Bolivia incluso en el marco de su decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia.
El Presidente Morales dijo en la Asamblea General de la ONU: “…con la convicción de país que cree y promueve la paz y convencido en la armonía de nuestras relaciones con todos nuestros vecinos, es que acudimos ante la Corte Internacional de Justicia, en busca de diálogo para resolver pacíficamente y de buena fe, una prolongada disputa sobre nuestro acceso soberano al Océano Pacífico.
“Nuestra demanda no busca alterar el orden internacional de los límites y fronteras, como tampoco amenazar los tratados internacionales, tal cual pretende hacer creer el Gobierno de Chile, al contrario, Bolivia invoca al derecho internacional y sus principios, para resolver de manera concertada y de buena fe su acceso soberano al Océano Pacífico.
“Haremos bien a nuestros pueblos, a nuestras nuevas generaciones, a la región y al mundo, concertando una solución efectiva y en paz para el acceso soberano de Bolivia al mar. Por ello, pido a todos los países del sistema de las Naciones Unidas en esta 69 Asamblea, que nos acompañen, no sólo a Bolivia, también a nuestro vecino Chile, en este desafío por la paz, la justicia y el derecho”.
El espíritu de la acción boliviana, expresada por el Presidente Morales en la ONU al ir ante un tribunal internacional como consecuencia de la legítima frustración después de más de un siglo de esfuerzos por lograr una solución mediante negociaciones bilaterales en las que Bolivia puso sobre la mesa propuestas razonables, buena fe y gran paciencia, sigue marcando una lógica inalterable: pacifismo y búsqueda de diálogo.
El país establece con el contenido de su demanda un objetivo que puede ser, contra lo que sostiene Chile, un antecedente internacional fundamental para la resolución pacífica de conflictos. Bolivia busca conseguir un objetivo razonable pero legítimo como nación que comenzó su vida independiente con 120.000 km2 de Litoral y 400 km lineales de costa. Esa dimensión es la de tener un acceso SOBERANO al Océano Pacífico. La palabra diálogo no es una forma, es un elemento esencial y tiene un sentido profundo en la concepción jurídica de la demanda. Combina dos ideas, la de que Chile se comprometió varias veces a darle a Bolivia un territorio con acceso soberano al mar y la de que, a partir de esas promesas, un diálogo de buena fe conduzca a un acuerdo entre ambas partes. En ese contexto, Bolivia pide a la CIJ que obligue a Chile a negociar de buena fe, pero a la vez afirma su voluntad de que ese diálogo considere con respeto la posición de Chile y sus propuestas para llevar a buen fin esa negociación. La obligación, es obvio, surge de la historia, de la evidencia reiterada por más de un siglo de que Chile no dialogó con Bolivia de buena fe y no tuvo una verdadera voluntad de resolver definitivamente nuestro enclaustramiento.
La demanda, además, parte de una premisa esencial, el absoluto compromiso de Bolivia con el respeto a los tratados internacionales. No está referida ni directa ni indirectamente al Tratado de 1904. Es por ello una muestra de probada mala fe del gobierno de Chile, que conoce en su integridad el contenido de la Memoria boliviana, afirmar de modo pertinaz que Bolivia pone en cuestión los tratados internacionales y peor aún que pretende forzar a Chile a modificar sus fronteras. ¿Forzar a alguien a hacer lo que prometió hacer a través de compromisos formales, oficiales y por escrito en varias ocasiones, después de la firma del Tratado de 1904, a lo largo de más de 60 años?
El Primer Mandatario ha insistido, como lo hemos hecho los Jefes de Estado bolivianos desde que se creó la ONU, en que tendremos un futuro mejor en América Latina si resolvemos de manera concertada el problema entre nuestros dos países. Terminó esa parte de su discurso pidiendo a las naciones del mundo que acompañen tanto a Bolivia como a Chile en este esfuerzo. La palabra acompañar unida a la de un objetivo de paz y un sentido de diálogo y concertación, no puede ser más explícita en torno a la verdadera vocación boliviana.
La demanda debe leerse sobre esas premisas y no sobre la manipulación de su contenido y de sus objetivos.
A pesar de que Chile responde con innecesaria agresividad, sin voluntad política alguna de resolver el problema pendiente con Bolivia, el país insiste e insistirá en que el camino de la solución es el de la paz con firmeza y seguridad en sus objetivos. El futuro de nuestra promisoria relación común depende de esa solución.
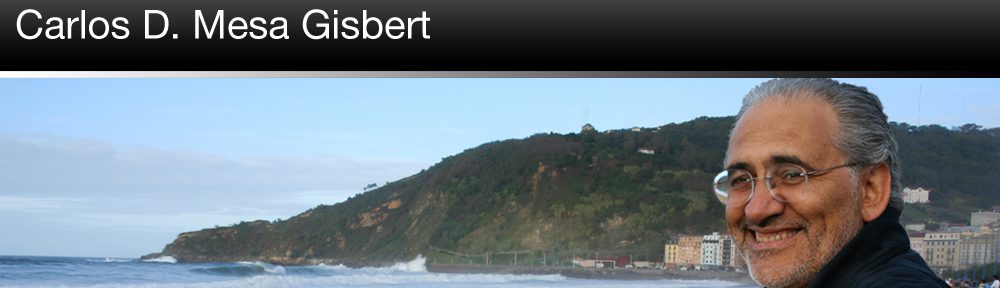
¿»Bolivia no ha ido a la Corte Internacional de Justicia con una idea reivindicacionista del ‘todo o nada'»?
Con ese tibio y resignatorio razonamiento, le dan pie al Gobierno chileno para que les ofrezca un triste «lo que sea». ¿Para qué demandan, si «les da lo mismo»?
En efecto, Mesa les acaba de regalar la oportunidad a los chilenos para que ratifiquen su postura de que: «(…) efectivamente Bolivia goza de acceso al mar, con todos los beneficios y garantías que no tienen ni siquiera los empresarios chilenos, o terceros países, de libre tránsito por los puertos de Chile».
Si al final del día, según Mesa, no había sido una cuestión «del todo o nada»
Bolivia pide a la Corte Internacional de Justicia que obligue a Chile a negociar con Bolivia, de buena fe, de manera efectiva, y en un tiempo razonable, un acuerdo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
No se piden TODOS los 120 mil km cuadrados de Litoral y toda la costa de 400 km usurpados por Chile. Tampoco se pide ningún regalo, sino que se de la negociación a la que Chile se ha comprometido muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, un corredor exigiría aproximadamente 200km2 (ni dos milésimas de lo usurpado).
Yo no entiendo el «todo o nada» expresado en el articulo como una posición tibia, aunque tal vez un poco resignatoria tomando en cuenta que el litoral boliviano era no solo muy extenso sino preñado con muchas riquezas que perduran hasta el día del hoy.
Sin embargo la demanda va en ese sentido, planteando que se extinga la controversia a través de un diálogo de buena fe. Desafortunadamente la postura Chilena sigue siendo claramente de mala fe, no solo al negar los compromisos asumidos, sino al tergiversar la verdad tanto hacia su pueblo como hacia la comunidad internacional.
En lugar de andar mintiendo diciendo que Bolivia busca de manera inamistosa que Chile modifique sus fronteras, deberían empezar a explicar por qué Chile no ha cumplido todos esos compromisos firmados para otorgar a Bolivia una acceso soberano, y empezar explicando los motivos a su pueblo que están ya muy confundidos después de tanta mentira.
Señor Carlos Mesa.
Respecto de la “mala fe” que Usted atribuye gratuitamente al Chile, es bueno recordar que no solo los chilenos consideramos que la demanda boliviana pretende desconocer el Tratado de 1904, sino que también esa es la opinión de notables peruanos, como el señor J. Eduardo Ponce Vivanco, ex Vice canciller de Perú, quien en su columna del diario Correo, titulada “El dilema chileno”, señaló textualmente lo siguiente: “Analizada con el rigor de la Lógica, la Demanda de Bolivia se construye sobre una flagrante «petición de principio» -una falacia- porque la conclusión que pretende probar está incluida en las premisas que la sustentan. Su contenido jurídico es insostenible, pues aunque el petitorio no niegue expresamente el Tratado limítrofe de 1904, lo que solicita a la Corte -declarar que Chile está obligado a negociar una cesión de soberanía- supone necesariamente desconocer su vigencia y forzar su revisión. No impugnar la competencia de la CIJ en las próximas semanas abriría el juicio a todos los argumentos de la Memoria y de la futura Réplica de Bolivia en lugar de circunscribirlo al único punto real de la demanda: la pretendida obligación chilena de negociar su soberanía territorial en desmedro del Tratado que consagra la frontera bilateral.”.
El mismo autor peruano, J Eduardo Ponce Vivanco, en artículo titulado “Chile y Bolivia el derecho debe prevalecer”, señaló: “Sabia la decisión de la Presidenta Bachelet de objetar ahora, y no después, la competencia de La Haya para procesar la demanda de Bolivia, que no solo ignora la vigencia del Tratado de límites que la vincula con Chile desde 1904, sino que incurre en la gruesa negligencia de sustentarse en un acuerdo –el Pacto de Bogotá– que en su artículo VI excluye taxativamente los asuntos resueltos «por arreglo de las partes (…) o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto» (1948).
Mal ha hecho La Paz en sustentar su derecho a demandar a Santiago en un tratado interamericano que lo obliga en todas sus cláusulas a partir del momento (10.4.2013) en que retiró formalmente la Reserva que había formulado, precisamente, al referido artículo VI. Es una contradicción insalvable que los magistrados de la CIJ no podrían pasar por alto, aun en el supuesto de que, piadosamente, se inclinaran por favorecer al demandante.
Pero no es solo eso. Al tocar el más problemático de los 13 puntos convenidos para la conversaciones con el primer gobierno de Bachelet, el texto de la demanda consigna que «…el diálogo bilateral debería dar lugar a soluciones factibles, apropiadas y concretas en el Punto VI de la Agenda Bilateral referido al asunto marítimo» (acuerdo de la Reunión del Mecanismo de Consulta Política boliviano-chileno, 14.7.2010). La precisión de la cita boliviana debería bastar a la Corte para comprobar que el demandante es consciente de que la vigencia del Tratado de 1904 es el motivo por el cual las soluciones al «asunto marítimo» tienen que ser «factibles» y «apropiadas» –entendiéndose, naturalmente, que la salida soberana que la misma demanda reclama no podría ser considerada factible ni apropiada.”.
También imputa Usted, señor Mesa, a Chile la tergiversación del contenido de la demanda boliviana. Tergiversar, según la definición de la Rae es “Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos”. Con esa definición cabe preguntarse cuál de los 2 estados es el que realmente tergiversa la realidad que se encuentra documentada, su texto, incorporando palabras que no figuran (como los vocablos compromiso, obligación o promesa, ausentes de los textos en que Bolivia fundamenta su demanda), su naturaleza jurídica y sus efectos. Basta con verificar en cuál de los variados documentos que Bolivia invoca, en qué párrafo, en cual cita textual, el Estado de Chile señala que se está comprometiendo, que está asumiendo la obligación jurídica, o que promete, conceder a Bolivia salida soberana. Hecho ese ejercicio, que cualquiera puede fácilmente realizar dado el carácter público de los documentos, si es que se encontrara a lo menos una frase que contuviera esa redacción, habría que verificar si el documento en que ella figura fue posteriormente aprobado por el Congreso chileno, requisito indispensable para que en esta materia el Estado de Chile, que es el demandado, resulte obligado, requisito develado por lo demás en el texto de la propia Nota diplomática boliviana de 1950, que al referirse al tratado de 18 de mayo de 1895 y al Acta Protocolizada de 10 de enero de 1920 señala textualmente “aunque no ratificados por los respectivos poderes”; y resulta que ninguno de los documentos invocados por Bolivia, como prueba de la existencia de la obligación del Estado de Chile de negociar, cumple con el requisito esencial que la propia nota diplomática boliviana de 1950 pone de manifiesto, pues ninguno fue sometido a la aprobación del Congreso chileno. Hecho el ejercicio previo podemos responder la pregunta planteada, y queda de manifiesto que resulta ser una tergiversación señalar que “Chile se comprometió varias veces a darle a Bolivia un territorio con acceso soberano al mar” como Usted señala en su artículo, y el gobierno boliviano sostiene ante La Haya.
Atentamente.
Es incoherente decir que Bolivia pretende probar en la Haya alguna de las premisas de su demanda. Si fuera cierto aquello, la demanda no hubiera sido admitida por el Tribunal Internacional de Justicia, ni mucho menos calificada de impecable por ellos mismos.
Claro que la demanda boliviana se sostiene jurídicamente, caso contrario Chile hubiese preferido ir al juicio para ganarlo. La decisión de impugnar al tribunal no es sabia, sino un error político y ético de la presidenta Bachelet, otra expresión mas de la mala fe de Chile para no solucionar el problema por una vía pacifica.
El hecho de que el tratado es anterior al pacto, aparentemente el único argumento de Chile, no es una «contradicción insalvable», pues la corte ya tomo esto en cuenta al admitir la demanda marítima boliviana, y lo mas probable es que con la impugnación no se logre que la corte cambie de opinión (revise la historia).
En cuanto a la agenda de 13 puntos, se acordó trabajar en propuestas concretas útiles y factibles bajo una «confianza mutua» que claramente Chile traiciono desde un principio como queda en evidencia por los cables de wikileaks (como el del comentario de ahí abajo). Otra expresión mas de la mala fe de Chile.
Según la «definición de la RAE», Chile por supuesto que tergiversa la demanda marítima, pues esta no cuestiona los limites sino pide que Chile cumpla con los compromisos asumidos, son compromisos firmados que Chile niega de mala fe, prefiere distraer y confundir a la opinión pública diciendo que lo que se esta poniendo en tela de juicio es el tratado cuando no es así. (Lea la demanda)
Por qué actúan de esa manera? Porque no pueden responder a ninguno de los puntos de la demanda Boliviana, ni si quiera mencionan uno de todos estos compromisos. Se limitan a decir que todo ya esta firmado, y no pueden dar explicaciones a su pueblo. La mala fe chilena llega al punto de haber tergiversado también la historia, lo cual causa de que no haya conciencia en el pueblo Chileno. Están confundidos después de tanta mentira, la verdad saldrá a la luz en el proceso de juicio en la CIJ.
Señor Fenix.
Sostener como Usted lo hace que “Es incoherente decir que Bolivia pretende probar en la Haya alguna de las premisas de su demanda …” además de ser errado, revela que Usted nunca ha intervenido en un juicio ni como demandante ni como demandado, ni como testigo, ni como perito; de lo contrario habría advertido que todo demandante, y todo demandado, tienen la obligación de probar ante el tribunal la existencia de los hechos en base a los cuales fundamentan sus peticiones (acciones o excepciones). Esa es una regla general, de la que no se excluyen los juicios que se siguen ante la Corte de La Haya, al punto que todo tribunal debe, al momento de dictar sentencia de fondo, verificar si el demandante logró probar la existencia de los hechos en que fundamenta su petición, y si no lo logro debe el tribunal rechazar la demanda. Otra de las reglas aplicables en todo juicio, seguido en Bolivia, en Chile, en Italia o en cualquier otro estado, señala que la parte que afirma la existencia de una obligación debe probarla, de manera que corresponderá a Bolivia como es lógico y natural, si es que la Corte se declara competente, probar que existe la obligación que Bolivia invoca.
Efectivamente el Secretario de la Corte de La Haya calificó de impecable a la presentación que le fue entregada por el agente boliviano, y luego dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 38 de Reglamento de la Corte (publicado en la web) pero esa opinión emitida por el Secretario no implica valoración alguna (positiva ni negativa) respecto de fundamentos de hecho y de derecho del documento que se le entrega, no solo porque no es esa la función del Secretario (ni en el tribunal de La Haya ni en ningún otro) sino porque al presentarse una demanda a tramitación el tribunal solo verifica si se cumplen con los requisitos de índole formal, reservándose para otra etapa del juicio el análisis sobre el fondo. Dicho lo anterior queda claro que la demanda interpuesta por Bolivia fue admitida a tramitación por la Corte porque cumple con los requisitos de forma previstos en el reglamento, pero de ello no puede deducirse opinión de la corte sobre si deberá acogerla o rechazarla en la sentencia.
El derecho de todo demandado, incluso si es Chile, a interponer la excepción preliminar de incompetencia del Tribunal está consagrado en el artículo 79 del Reglamento de la Corte, cuyo texto puede verificar en el sitio web http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php, de manera tal que Chile solo se limita a hacer uso de un derecho que le confiere la normativa de la propia Corte, y lo hace en función de sus propios intereses, como corresponde, porque si la Corte se declara incompetente como Chile espera, habrá Chile ganado el juicio con el mismo efecto que si hubiera esperado una sentencia sobre el fondo (sobre la existencia o no existencia de la obligación de negociar), y ello debido a lo que dispone el artículo 34 del Pacto de Bogotá de 1948, que señala “Si la Corte se declarare incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en los artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la controversia.”.
El resto de los temas tratados por Usted los voy a responder conjuntamente con lo que Usted señaló en su segundo envió del día de hoy lunes 6.
Atentamente.
No es errada porque los casos admitidos por la corte no solo deben satisfacer requisitos de forma, sino ser coherentes y consistentes en el sentido de que deben mostrar y dar indicios que efectivamente existe un caso en el cual la corte es competente (por supuesto que no se va al fondo porque para eso esta el juicio, pero por supuesto que se evalúa también el contenido de la demanda).
Conforme a la seriedad del tribunal máximo de justicia de nuestro planeta, el Secretario de la Corte de La Haya no hubiese calificado de impecable una demanda que no tiene asidero en su jurisdicción, o que mostrase un error tan grande como el que usted trata de sostener basado en unas declaraciones de prensa de este señor peruano.
En todo caso, Bolivia tiene la seguridad de que puede probar todos los puntos de su demanda, Chile al contrario muestra temor al querer evadir el juicio. Si tuviese la certeza que la demanda Boliviana es errada, iría al Juicio en lugar de recurrir a la mentira y la tergiversación de la verdad. El que nada hizo nada teme.
Chile esta en su derecho de pedir que se revise si el tribunal es o no competente para admitir el caso, nadie lo niega. Sin embargo, como ya lo he expresado, en mi opinión es una decisión muy lejos de ser sabia. Lo mas probable es que se ratifique la competencia de la corte, y se elimine de entrada ese argumento mentiroso de Chile de que la demanda pone en tela de juicio el tratado o peor aún «todo el sistema jurídico internacional» como exagera el ex-presidente Lagos.
Reblogueó esto en y comentado:
Fuente: Blog Carlos D. Mesa Gisbert
Pingback: Contra la Mala Fe |
Mala fe es entrar en una discusion de 13 puntos sin exclusion, sin embargo wikileaks revela que para el que lideraba las conversasiones por parte del gobierno de Chile Juan Pablo Lira, solo en realidad habian 12 y entraban con exclusiones de limitar el punto clave a solo mejora el comercio.
fuente:
http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=108887
solo uno de muchos.
» While such access could «never» include cession of Chilean territory to
Bolivia, Lira said he saw hopeful signs La Paz might agree to an (unspecified) formula that enhances Bolivia’s access to Chilean ports and corridor(s) inland, but which falls short of granting Bolivia sovereignty over either. »
Claramente aqui no hay mala fe de parte de Chile. El hecho que una de las parte en una negociacion tenga un principio que bajo ninguna circumstancia este dispuesto a ceder, no significa que hay mala fe. Bajo tu logica, Bolivia actua de mala fe al decir que solo acceso con soberania es aceptable.
Hay mala fe porque claramente se refiere a 12, no 13 puntos el 13 estaba ya desde el principio destinado a fallar, porque entran en una agenda en la que obiamente se ve claramente lo que Bolivia busca, deberian haber dicho eso de frente, no as sus colegas de la USA, que tienen que ver ellos con el baile? eso es manipulacion de mala fe.
Claramente sí hay mala fe. Cuando se cita un texto, hay que hacerlo completo:
4. (C) As to Bolivia, Lira said he was to depart for La Paz
the following day to lead semi-annual talks with the
Bolivians on a «twelve-point» agenda focused on economic,
commercial, and cultural cooperation. These discussions were
going well and could improve the atmosphere for some sort of
agreement on the «thirteenth point» of the Chile-Bolivia
agenda, Bolivia’s desire for access to the sea. While such
access […] either.
Para qué se entra a una negociación con una agenda de trece puntos, si Chile desconoce uno de ellos y habla internamente de una agenda de «doce puntos»? Siempre han jugado sucio con Bolivia.
Otro ejemplo, tomado del comentario de Jorge Zambrana ahí abajo:
«En 1929 Chile y Perú firmaron el Tratado de Amistad y Límites en el cual especifican que los gobiernos de Perú y Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías.»
Con qué objetivo Chile pone esa clausula? No es otra cosa que la mala fe de Chile en contra de Bolivia (o «una tercera potencia» como lo llaman en el texto) para no solo robarle (de manera infame) su litoral sino también dejarlo enclaustrado para siempre.
Ejemplos de la mala fe hay muchos más, pero no tantos como ejemplos de las contradicciones en las que caen las autoridades chilenas (a causa de tanta mentira).
Si a este Chaski le dieran un fusil en caso de guerra, empezaría a disparar contra los propios bolivianos. Y se dice del Bolívar entonces habría que darle una tarjeta roja. Y encima se esconde detrás de un pseudonimo para proferir sus ideas caóticas contra Bolivia. Se dice que trabaja en derecho internacional, pero yo no le confiaria que me compre un carro pues me daría una bicicleta.
Es pertinente referirse a declaraciones de los cancilleres, lo incorrecto es hacer deducciones erróneas de las mismas. Nuevamente, debido a la controversia entre ambas partes, se da diferentes semánticas a «tema marítimo», «demanda marítima», etc. Sin embargo, el único tema marítimo pendiente que viene desde antes del tratado de 1904 hasta nuestros días es el tema de soberanía.
Entre Bolivia y Chile sí existen temas de soberanía pendientes, lo cual queda en evidencia no solo por la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países por esta causa, sino por los diversos ofrecimientos formales y compromisos firmados por Chile para otorgar un acceso soberano al mar a Bolivia. La negación de la existencia de tales ofrecimientos y compromisos en nuestros días, no es otra cosa que una expresión más de la mala fe del gobierno mapochino.
Falso es que el infame tratado impuesto por Chile en 1904 dejo este tema cerrado (y más aún una mentira flagrante decir que este tratado se cumple a cabalidad). Hay muchos hechos que sustenta estas afirmaciones. Por ejemplo, en 1920 Chile suscribió un acta en la cual expresa su intención de llegar a un acuerdo que le permita a Bolivia obtener una salida al mar independientemente de lo establecido en el Tratado de 1904.
La demanda Boliviana, no vulnera ni desconoce el tratado de 1904 (como señala usted, o el señor peruano que a ud le gusta citar, o peor aún el mentiroso vídeo publicado por la cancillería Chilena), sino que exige que Chile se siente a negociar de buena fe en respuesta a la mala fe demostrada a lo largo de la historia por parte de Chile y a los documentos formales suscritos por Chile y declaraciones de presidentes y otras altas autoridades Chilenas para dar fin al injusto enclaustramiento boliviano.
Por supuesto que Chile tiene una deuda histórica con Bolivia que tiene dimensiones no solo políticas y morales sino también jurídicas y económicas. En cuanto al tema jurídico, los Actos Unilaterales de un Estado tienen en efecto consecuencias jurídicas, caso contrario la demanda no habría sido admitida por la corte. Es muy claro que la actitud de tratar de evadir el juicio tratando de lograr que el tribunal se declare incompetente (y en cierto sentido se contradiga a si mismo) es una muestra clara que Chile sabe que no puede probar su inocencia. El que nada hizo, nada teme.
A falta de argumentos, recurren nuevamente a las mentiras o a tergiversar la verdad: para su mala suerte nada esto podrá ser sostenido en la corte.
JA,JA, se ve que los chilenos (sobre todo un abogado que pulula por allí) están aterrados con la demanda bolivana,pero realmente aterrados!No las tienentodas consigo!
A propósito del punto VI de la Agenta de 13 puntos, el referido al tema marítimo, basta con leer una extensa declaracion del diplomatico boliviano señor Armando Loaiza, para advertir que Chile y Bolivia lo enfocaron desde diversas perspectivas. Dijo el señor Loaiza al diario La Prensa, durante el gobierno de Lagos y Rodríguez Veltzé, lo siguiente:
«A diferencia de sus antecesores, que plantearon el concepto de “cualidad marítima” en sus conversaciones con Chile, el Gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé prefiere hablar de “reintegración marítima”, que, según el canciller Armando Loaiza, significa una salida al océano Pacífico con soberanía.
El diplomático dijo que “reintegración marítima” es un concepto mucho más amplio que “demanda marítima”. Estos dos términos denotan “una actuación que se hace ante un juez”, justificó.
El miércoles, su colega de Chile, Ignacio Walker, afirmó que el “tema marítimo” para su Gobierno sólo implica libre tránsito en cumplimiento al Tratado de 1904, hacia y desde el océano Pacífico, como también la habilitación de puertos.
Loaiza admitió que “tema marítimo”, a diferencia de “reintegración” y “demanda”, tiene un significado menor.
Precisamente, en la agenda bilateral aparece “tema marítimo”, pero para nosotros es tema de “reintegración marítima”, explicó el embajador.
Por eso Walker, sobre las reuniones que se hicieron en La Paz el lunes y el martes, dijo que Chile aceptó hablar “del tema marítimo”, que tiene que ver con asuntos distintos a la “reintegración” o “demanda” bolivianas.».
Queda claro que la agenda de 13 puntos no contempla conceder salida soberana a Bolivia, sino que el tema maritimo dice relación con otra cosa diferente, de menor significado, como lo admite el señor loayza,y además por ello se utilizan los vocablos factbles y apropiadas para referirse a las soluciones al tema marítimo.
Atentamente.
UD esta hablando de una gestion en la que no existia la agenda de 13 puntos, si no entiende el contexto del cable,sus fechas y lo qiue paso para que entraran en dicha agenda deje de comentarios absurdos.,
Señor Antonio Cbba.
Yo solo me he limitado a transcribir un artículo de prensa, boliviano, que consigna declaraciones del Canciller boliviano Loaiza y del Canciller chileno Walker, en el cual ambos se refieren a lo que se entiende por «tema maritimo», expresión contenida en la denominada Agenda de 13 puntos, cual es su sentido o alcance. Las declaraciones de ambos personeros dejan de manifiesto que no existe coincidencia entre ambos Gobiernos, pues el del canciller boliviano pretende soberania, y el del canciller chileno solo esta dispuesto a conversar de libra tránsito y habilitación de puertos. Lo importante es que el señor Loaiza está consciente de que la expresión «tema maritimo», tiene un significado menor, es decir no se refiere a soberania, y es esa expresión, «tema marítimo», de alcance menor a acceso soberano, la que se utilizó en la Agenda de 13 puntos.
Atentamente.
Claro que no existe coincidencia entre ambos gobiernos sino no existiría controversia, Chile habla de «tema marítimo», «aspiración marítima» para restarle significado a la reivindicación marítima Boliviana.
Sin embargo lo cierto es que el único tema marítimo pendiente que existe entre Chile y Bolivia es el de la soberanía, el resto (incluidas las verdades a medias en ese folleto de «Mitos y realidades…» que busca confundir a la opinión pública) Chile debe cumplir por obligación.
Es incorrecto eso de tratar de deducir de ese articulo de prensa, que menciona algún criterio del canciller Loayza, que la agenda no contemplaba una posible salida soberana a Bolivia, no solo por lo explicado de que soberanía es el único tema pendiente, sino por que Chile aceptó formal y públicamente entrar a negociar la agenda de 13 puntos, literalmente, sin exclusiones.
Indudablemente los cables de wikileaks muestran una vez mas la mala fe de Chile para con sus vecinos.
Señor Fenix.
Como la agenda de 13 puntos, con el referido al «tema marítimo», forma parte de los documentos en base a los cuales Bolivia fundamenta su demanda, sí resulta correcto, por lo menos en el ámbito jurídico (creo que también en el del más elemental sentido común), referirse a las declaraciones del canciller de Bolivia, señor Loaiza, y del chileno Walker, porque ilustran acerca de cuál es el significado y alcance que las partes dieron a esa expresión, «tema marítimo». Si el canciller Walker señala que para su Gobierno la expresión “tema marítimo” solo comprende libre tránsito y habilitación de puertos, no se puede concluir que su Gobierno manifestó intención de obligarse a conferir soberanía, menos aun cuando el canciller boliviano Loaiza manifiesta estar consciente de que la expresión tema marítimo tiene un alcance restringido o menor.
Entre Chile y Bolivia no existen temas pendientes en materia de soberanía, pues ese aspecto esta ya regulado a cabalidad por el Tratado de 1904, que señala la frontera que separa el espacio geográfico sobre el que ejerce soberanía cada una de las partes; es por ello que la demanda boliviana al pretender que se le entregue un espacio soberano vulnera o desconoce el referido Tratado de 1904, como lo señaló el vicecanciller peruano J Eduardo Ponce Vivanco.
Tampoco existen obligaciones jurídicas de Chile en favor de Bolivia, ni de otra índole, como “políticas” o “morales”, en virtud de las cuales sea pertinente alterar la frontera ya pactada. Es bueno recordar que lo que Bolivia pretende hacer pasar como Actos Unilaterales de un Estado, no son otra cosa que elementos que forman parte de procesos complejos (integrados por varias etapas que es necesario cumplir para que produzcan efectos jurídicos, y que en la especie nunca se cumplieron) de negociación diplomática que han existido entre diversos Gobiernos chilenos y diversos Gobiernos bolivianos; negociaciones que no prosperaron, el motivo del fracaso es debatible, pero al menos hay autores bolivianos (como Walter Montenegro, Ramiro Prudencio Lizón y otro) que asignan la responsabilidad de tales fracasos a la propia Bolivia.
Atentamente.
Repito este comentario acá, porque en el anterior hice clic en el botón incorrecto de «Responder». Mi intención era responder a marcelo contardo quien se dirigió a mi persona.
—-
Es pertinente referirse a declaraciones de los cancilleres, lo incorrecto es hacer deducciones erróneas de las mismas. Nuevamente, debido a la controversia entre ambas partes, se da diferentes semánticas a “tema marítimo”, “demanda marítima”, etc. Sin embargo, el único tema marítimo pendiente que viene desde antes del tratado de 1904 hasta nuestros días es el tema de soberanía.
Entre Bolivia y Chile sí existen temas de soberanía pendientes, lo cual queda en evidencia no solo por la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países por esta causa, sino por los diversos ofrecimientos formales y compromisos firmados por Chile para otorgar un acceso soberano al mar a Bolivia. La negación de la existencia de tales ofrecimientos y compromisos en nuestros días, no es otra cosa que una expresión más de la mala fe del gobierno mapochino.
Falso es que el infame tratado impuesto por Chile en 1904 dejo este tema cerrado (y más aún una mentira flagrante decir que este tratado se cumple a cabalidad). Hay muchos hechos que sustenta estas afirmaciones. Por ejemplo, en 1920 Chile suscribió un acta en la cual expresa su intención de llegar a un acuerdo que le permita a Bolivia obtener una salida al mar independientemente de lo establecido en el Tratado de 1904.
La demanda Boliviana, no vulnera ni desconoce el tratado de 1904 (como señala usted, o el señor peruano que a ud le gusta citar, o peor aún el mentiroso vídeo publicado por la cancillería Chilena), sino que exige que Chile se siente a negociar de buena fe en respuesta a la mala fe demostrada a lo largo de la historia por parte de Chile y a los documentos formales suscritos por Chile y declaraciones de presidentes y otras altas autoridades Chilenas para dar fin al injusto enclaustramiento boliviano.
Por supuesto que Chile tiene una deuda histórica con Bolivia que tiene dimensiones no solo políticas y morales sino también jurídicas y económicas. En cuanto al tema jurídico, los Actos Unilaterales de un Estado tienen en efecto consecuencias jurídicas, caso contrario la demanda no habría sido admitida por la corte. Es muy claro que la actitud de tratar de evadir el juicio tratando de lograr que el tribunal se declare incompetente (y en cierto sentido se contradiga a si mismo) es una muestra clara que Chile sabe que no puede probar su inocencia. El que nada hizo, nada teme.
A falta de argumentos, recurren nuevamente a las mentiras o a tergiversar la verdad: para su mala suerte nada esto podrá ser sostenido en la corte.
Señor Fenix.
Si de la nota de prensa citada, que transcribe declaraciones de ambos cancilleres, queda de manifiesto que para el canciller chileno la expresión tema marítimo solo se refiere a libre tránsito y habilitación de puertos, lo errado, lo disconforme con la realidad es precisamente sostener que de ello nace la obligación de conceder soberanía.
Respecto de la demanda interpuesta por Bolivia, debo señalar lo siguiente:
1º de acuerdo con el texto en castellano de la presentación realizada por Bolivia ante la Corte, el año 2013, y que fue publicada por el diario boliviano El Deber, Bolivia pide a la Corte que se pronuncie y declare que: “a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el propósito de
llegar a un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso totalmente
soberano al océano Pacífico. b) Chile ha vulnerado dicha obligación. c) Chile debe realizar dicha obligación de buena fe, prontamente, formalmente, dentro de un tiempo razonable y efectivamente, de conceder a Bolivia un acceso totalmente soberano al océano Pacífico.”.
Como la demanda dice relación con una obligación de negociar resulta esclarecedor, pertinente, oportuno, lógico, tener presente cual es la naturaleza jurídica de dicha obligación, esto es en qué consiste, cuál es su contenido, a qué obliga. La respuesta la proporciona la jurista peruana Sandra Namihas en su artículo “La demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, quien en la página 15 de su trabajo (disponible en la web en archivo pdf, de modo que Usted lo puede leer si quiere) señala “En efecto, la negociación es un medio diplomático de solución de controversias que tiende a facilitar el acuerdo entre las partes, pero sin carácter vinculante43. Esto quiere decir que la obligación de negociar es sencillamente una obligación de medios, y no de resultado, por lo cual las partes no tienen la obligación de llegar a una solución concreta de la controversia. Como lo señaló la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI): «el compromiso de negociar no significa entenderse»44. Así, aunque la CIJ aceptase que Chile está obligado a negociar, ello no resolvería el fondo de la controversia que es darle el acceso soberano al mar a Bolivia, en tanto no existiría obligación de llegar a ese resultado mediante la negociación, objeto en sí de la demanda presentada por el país altiplánico.”. Su compatriota, el historiador y diplomático boliviano, Ramiro Prudencio Lizón parece estar consciente de lo anterior, cuando en artículo publicado en el diario La Razón en abril de 2013, titulado “Vinculación Interoceánica”, señaló lo siguiente “Por otra parte, cabe señalar que la demanda boliviana que se entregará a la Corte de La Haya sólo tendrá verdadero valor cuando los gobiernos boliviano y chileno se hayan acercado. De otro modo será un saludo a la bandera, porque ni la Corte de La Haya ni ningún organismo internacional, político o jurídico, pueden obligar a Chile a ceder parte de su territorio.”.
2º Teniendo claro en qué consiste la obligación de negociar, que no impone el deber de entenderse, me parece oportuno entrar a analizar los documentos en los cuales según Bolivia constaría dicha obligación como actos unilaterales de un estado; documentos mencionados tanto en la presentación hecha por Bolivia ante la Corte en 2013, a la que me referí en el punto previo, como en el texto del Libro del mar, como en las declaraciones y artículos del señor Carlos Mesa, y de diversos personeros bolivianos.
De acuerdo a lo anterior, consta que, siguiendo el orden cronológico, el Primer documento en que Bolivia funda la existencia de dicha obligación es el Tratado de 1895, tratado que no entró en vigor porque el Congreso boliviano le hizo modificaciones al texto acordado por ambos Gobiernos, que Chile no aceptó; pues bien, resulta que este documento escrito de 1895 sin perjuicio de carecer de vigencia, de no poder producir efecto jurídico alguno porque no se concluyó su tramitación, es precisamente lo opuesto a un Acto Unilateral de un estado, pues un tratado es un Acto Bilateral, de manera que presentarlo como Acto Unilateral es un error de derecho y por ello de mala fe.
El Segundo documento que Bolivia invoca como Acto Unilateral es el Acta Protocolizada de 1920, la que por ser suscrita por representantes de ambos Gobiernos, chileno y boliviano, tampoco es un acto unilateral sino que de carácter bilateral, y que padece del mismo defecto del documento de 1895, no fue ratificado como era imprescindible.
El Tercer documento consiste en la Nota Diplomática de 1950, pero antes de analizarla creo oportuno, respetando la cronología, tener presente el texto de la respuesta dada por Chile a un Memorándum dirigido en 1943 por Bolivia a Estados Unidos, memo en el cual Bolivia junto con reconocer la legalidad del dominio que Chile tiene sobre la costa del Pacífico producto de los tratados suscritos (reconocimiento que torna inútil cualquier cuestionamiento posterior al Tratado de 1904) hace mención a que mantiene su aspiración a salida soberana (aspiración es un término diferente al vocablo derecho); Chile respondió lo siguiente: “a) Que el Gobierno de Chile, en todo momento está dispuesto con el espíritu más amistoso, a estudiar y considerar las demandas bolivianas que busquen mejorar el régimen de tránsito, actualmente existente, para las comunicaciones de Bolivia a través de territorio chileno; b) Que siendo, a juicio del gobierno de Chile, satisfactorias las condiciones en que se desenvuelve aquel régimen de tránsito, sólo puede corresponder al gobierno de Bolivia la iniciativa de dichas conversaciones; y c) Que el Gobierno y la opinión chilenas consideran que entre Bolivia y Chile no hay cuestión territorial alguna pendiente ni posibilidad de sesiones territoriales del segundo en favor del primero, toda vez que el Tratado de 1904 ha finiquitado, de modo permanente, esta clase de cuestiones entre los dos signatarios». El texto del memorándum boliviano y de la respuesta chilena figura en el libro de su compatriota Jorge Gumucio Granier “Estados Unidos y El Mar Boliviano”, capítulo 12. En el mismo libro figura el texto de la Nota diplomática chilena de 1950 y de la Nota boliviana que la antecede. La Nota boliviana en su primer párrafo hace mención al Tratado de 1895 y al Acta de 1920 poniendo de manifiesto el defecto jurídico de que ambos adolecen, al señalar que ambos no han sido ratificados por los respectivos poderes legislativos, y lo hace porque ningún diplomático chileno o boliviano puede ignorar que cualquier acuerdo entre un gobierno de Chile y uno de Bolivia en esta materia debe necesariamente someterse a la aprobación del respectivo Congreso chileno y boliviano para que produzca algún efecto jurídico; y como se sabe, de todos los documentos citados por Bolivia, el único sometido a la votación de los respectivos Congresos fue el tratado de 1895, ya que en los demás casos de negociación ni siquiera hubo acuerdo alguno entre los gobiernos. Luego la nota boliviana propone que ambos gobiernos ingresen a una negociación directa para satisfacer la necesidad (distinto a derecho) boliviana de salida propia. La Nota chilena respondiendo la boliviana, señala que el Gobierno chileno está dispuesto a entrar en una negociación directa para dar a Bolivia salida propia satisfaciendo su aspiración. Verificado el contenido de ambas notas corresponde entonces determinar si hubo o no negociación, que es a lo que ambos gobiernos se comprometieron (sin perjuicio de que las notas diplomáticas adolecen del mismo defecto que menciona la boliviana, no han sido ratificadas por los respectivos Congresos) y basta con leer lo señalado por el señor Gumucio Granier para advertir que sí hubo negociación, pero que no hubo acuerdo por las circunstancias que él menciona, concluyendo su compatriota con el siguiente comentario respecto de tales negociaciones “En honor a la verdad, el fracaso de estas negociaciones recae en los gobiernos de Chile y Bolivia que no supieron manejar la opinión pública dentro de sus países ni coordinaron un acercamiento al Perú. Finalmente, los acontecimientos políticos en Bolivia que culminaron con la revolución de abril de 1952 y la conclusión del período presidencial de González Videla dejaron sin efecto las notas reversales de 1950.”.
El Cuarto documento consiste en el Memorándum de 1961 tampoco reúne los requisitos copulativos de un Acto unilateral de un estado, ya que solo contiene opiniones.
El Quinto documento invocado por Bolivia se genera en la negociación de Charaña, la nota chilena del 19 de diciembre de 1975, en la que el gobierno de Chile señala que “Chile estaría preparado para negociar con Bolivia la cesión de una franja de territorio al norte de Arica y hasta la Línea de la Concordia”. Nadie puede discutir que hubo negociación, Bolivia formuló su propuesta, Chile su contrapropuesta, Chile consultó a Perú, Perú manifestó su parecer, pero no hubo acuerdo, y sus compatriotas Walter Montenegro, Ramiro Prudencio Lizón y Jorge Siles señalan que la responsabilidad principal de la falta de acuerdo radica en Bolivia, Jorge Siles Salinas señala que Chile negoció de buena fe.
El mismo ejercicio y con la misma consecuencia puede hacerse con los restantes episodios que Bolivia cita en su presentación a La Haya, desde que la obligación de negociar no impone el deber de tener que llegar a acuerdo, y dado que todo acuerdo alcanzado por un Gobierno chileno y uno boliviano, en esta materia, debe necesariamente ser aprobado por los respectivos Congresos, cosa que no ha sucedido. Es lo acontecido con las negociaciones de 1987, citadas por Bolivia, que menciona que Chile rechazó su propuesta, olvidando que ni el Gobierno de Chile ni su Poder Legislativo no estaban ni están obligados a aceptarla.
Sobre sus apreciaciones en materia de historia, me remito a lo que al respecto expresé al señor Céspedes.
Atentamente.
marcelo contardo, si busca debatir conmigo dirigiéndose a mi persona, le solicito amablemente pueda escribir de manera mas concisa, descartando lo menos importante, sin citar a personajes poco conocidos, y sobre todo dejando al descubierto sus criterios propios, caso contrario me disculpa si no recibe una respuesta mía
Nuevamente: el único tema marítimo pendiente que existe entre Chile y Bolivia es el de la soberanía, el resto (incluidas las verdades a medias de ese cínico vídeo difundido por la cancillería Chilena) Chile debe cumplir por obligación.
Con respecto al resto de su largo y tedioso comentario, el tema acá es muy claro. Lo correcto, si Chile piensa tener la razón, es ir al juicio y demostrar que todos esos ofrecimientos que hizo y documentos que firmó para conceder una salida soberana a Bolivia no dan lugar a ninguna obligación. Sin embargo no lo hacen, saben que van a perder, y por eso recurren a utilizar los mecanismos que tienen para en lo posible evadir el juicio y no dejar al descubierto sus mentiras. Eligen defender sus mentiras con más mentiras, eso no es solo otra expresión de su mala fe, sino que tiene otro nombre: cinismo.
BOLIVIA, 3 de Octubre de 2014
ENCLAUSTRAMIENTO MARÍTIMO
Demanda de justicia ante La Haya
Jorge Edgar Zambrana Jiménez
Debido al aumento de la población mundial hoy existe escasez de recursos naturales. Y ello conlleva a diversas disputas por la propiedad de los mares.
En Asia existen numerosas divergencias no sólo por la proyección de las Zonas Económicas Exclusivas, sino, también, por el dominio de islas e, incluso, islotes deshabitados.
La consecuencia ha sido un aumento en los gastos militares de defensa, en especial en las Marinas de Guerra, y los incidentes se suceden aumentando el peligro de guerras.
Los hielos del Polo Norte se están diluyendo y con ello emerge la disputa por el océano Ártico, basada en la proyección de las costas de los Estados ribereños. En las próximas décadas emergerán procesos de reparto de los recursos naturales de la Antártica.
EL PROBLEMA DE LA CORTE DE LA HAYA
El orden jurídico mundial de nuestros días señala que las diferencias entre Estados deben someterse a la Corte Permanente de Justicia, en caso de que no exista una solución negociada de las partes.
Una constante situación de disputa es altamente peligrosa ya que las tensiones pueden desembocar en la violencia.
Ahora bien, la Corte desarrolla una jurisprudencia que deja a los contendientes medianamente insatisfechos y con ello la disposición a aceptar el fallo arbitral. Si un Estado obtiene todo lo pedido y el otro es derrotado ampliamente esta situación limita el interés de terceros de acudir a la Corte, por el temor a un fracaso humillante.
Por ello los fallos dejan a los contendores medianamente insatisfechos. En estas condiciones las sentencias conjugan tanto a los principios jurídicos anteriores a la Convención del Derecho del Mar, como a los posteriores. Y, además, hacen uso de la “equidad” como amortiguadora de la posible dureza del fallo.
LA USURPACIÓN CHILENA DEL LITORAL BOLIVIANO
Se puede concluir, al examinar la triste historia de nuestro nefasto enclaustramiento marítimo, que Bolivia necesita una verdadera política de Estado, puesto que hasta ahora no sabe cómo recuperarse del dominio chileno.
Unos hablan de “salida al mar”, otros de “corredor sin puerto al norte de Arica”, aquellos de “enclave” en Tarapacá o cerca de Mejillones, éstos de “gas por mar”, “agua dulce por mar”, “trueque territorial”; se menciona “cualidad marítima”, “confianza mutua”, “acercamiento”, “abrazo de Charaña”, “enfoque fresco”, “practicismo”, “zona internacional”, “soberanía compartida”, “polo de desarrollo”, “agenda de trece puntos”, “Corte de La Haya”, “Chile no puede dividir su territorio”, etc., etc.
Hay dos alternativas de solución convenientes:
1.- El corredor al norte de Arica que incluya obligatoriamente todo el puerto de Arica, ambos soberanos.
2.- La devolución de nuestros puertos ancestrales bolivianos, Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, incluyendo sus territorios litoraleños soberanos correspondientes.
En caso de que Chile no acepte dichas opciones, con su política de dominio absoluto y permanente sobre Bolivia, o que Perú no acepte la primera, actuando como perro del hortelano, y Chile la segunda actuando como cancerbero agresor perpetuo, a Bolivia no le queda más que seguir con su campaña internacional en todos los foros multilaterales, esperando el tiempo estrictamente necesario para que la coyuntura internacional permita la recuperación de nuestro Litoral.
En la negociación que se nos viene, luego que La Haya emita su fallo, no se debe cometer nuevamente los errores garrafales, arbitrarios, inexpertos e improvisados de Mariano Melgarejo que regaló un grado y medio geográfico de litoral, de 1904 donde Montes permitió la mutilación del resto del Litoral, y de la reunión de Charaña de 1975 en que Bánzer quería canjear territorio por un inservible callejón sin puerto al norte de Arica.
La política exterior del Estado boliviano, respecto de Chile, si bien no debe ser agresiva o de aislamiento, debe partir de la prudencia y la firme defensa de su soberanía marítima, recelando cualquier acuerdo susceptible de limitarla. A su vez, se debe posicionar el tema marítimo en la agenda internacional, buscando aliados y escenarios que nos acerquen a la reivindicación de nuestro litoral cautivo, para lo cual los bolivianos deben hacer cada día la renovación de su fe y duplicar sus esfuerzos.
Tenemos que rechazar la política de “confianza mutua” y “mar a como dé lugar”, y debemos exigir la reparación del atropello de 1879, y ésto sin claudicaciones ni compensaciones a Chile. No queremos tomaduras de pelo como el ridículo callejón sin puerto al norte de Arica. Nuestro Departamento del Litoral, actualmente ocupado y usurpado de facto, no puede convertirse en soberanía intangible chilena, con los argumentos de que la Corte de La Haya no trata revisiones de tratados y de que Chile no devolverá el litoral porque no puede dividir en dos partes separadas su territorio. Bolivia debe esperar la coyuntura internacional, así tengan que pasar 100 años más, para poder reivindicar su propio litoral, y no contentarse con un plato de lentejas.
Por otra parte, los embajadores bolivianos deben publicar en los medios comunicacionales del mundo la verdad sobre el asalto filibustero chileno de 1879. No debemos centrar todas nuestras expectativas en un supuesto fallo favorable de La Haya, ya que conocemos los ardides de la diplomacia mapochina cuando de negociar se trata.
Debemos darnos cuenta de que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor. Los alcances de un fallo de la Corte, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante.
Bolivia no renuncia a sus derechos sobre el Departamento del Litoral, y no considera un canje territorial, puesto que ésto último constituiría un error de lesa Patria.
Por otra parte, es necesario puntualizar que en el hipotético caso de que Perú y Chile estuvieran de acuerdo en ceder a Bolivia el puerto de Arica, surge el problema de que el mar boliviano, que correspondería a ese puerto, quedaría encerrado entre los mares peruano y chileno, de acuerdo a los nuevos límites marítimos que ha fallado la Corte de La Haya en la disputa por el diferendo marítimo Perú vs. Chile. Se trataría de un nuevo enclaustramiento que daría lugar a nuevas tratativas diplomáticas interminables para conseguir mar con soberanía, o en su defecto, libre tránsito para buques e incluso aeronaves bolivianas por las zonas marítimas exclusivas tanto peruana como chilena. ¿ Acaso tenemos una Cancillería capáz y con experiencia profesional para enfrentar estos temas ? .
CONSIDERACIONES FINALES.
El territorio es la primera y más sagrada de las prioridades nacionalistas. Su enajenación es cosa tan grave que sale de la vida común y ordinaria de un pueblo. Tal acto está fuera de las facultades de un Gobierno y aún del Congreso Nacional. La naturaleza del pensamiento democrático le impide aceptar que nuestro país se subordine a otro por causa de invasión y piratería por fuerza militar, repudiadas por la razón y la comunidad universal. Cualquier agresión “victoriosa” no constituye fuente de legítimo derecho y sólo es un brutal desprecio de los valores morales y del derecho internacional que no reconoce la conquista, mediante fuerza bruta, de territorios ajenos. Los chilenos se hacen la ilusión de que han enterrado el derecho boliviano y de que sobre el mismo han colocado la misma lápida que han puesto sobre nuestros puertos y el río Lauca, cacareando a los cuatro vientos que “es un asunto zanjado para siempre y que no deben nada, ni están obligados a nada, mucho menos a devolver un puerto, y que la aspiración boliviana es un asunto exclusivamente bilateral que debe estudiarse para ver las respectivas compensaciones”.
El “dominio” que Chile nos ha impuesto con el Tratado de 1904 no está respaldado por alguna ley sino por la fuerza bruta de un ejército permanentemente armado mediante dinero que es producto de la depredación de nuestras minas de cobre Chuquicamata y La Escondida, y que impide a Bolivia hacer valer en forma práctica su justo derecho de propiedad. La invasión filibustera, el actual dominio de nuestro Litoral por la fuerza militar y la violencia con la que nos obligó con coacción a firmar un tratado injusto, son inadmisibles e ilegítimos. La Cancillería chilena dice que son “derechos de victoria”… ¿ Llama derechos al cohecho anglo-chileno ?, ¿ llama victoria al asalto premeditado y agresión a un país indefenso ?
En 1929 Chile y Perú firmaron el Tratado de Amistad y Límites en el cual especifican que los gobiernos de Perú y Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías. De esta manera el país del que fuimos aliados durante la guerra, se ha confabulado con el agresor para encerrarnos detrás de Los Andes, quedando ellos como centinelas de nuestra prisión, con el compromiso de que ninguno puede abrir la salida sin el consentimiento del otro.
Bolivia, la «Hija predilecta» de Bolívar, no puede vivir eternamente mutilada, clausurada y encadenada con el dogal mediante el que se la ha reducido con implacable injusticia bajo los tratados de 1904 y 1929, vulnerando la geografía y la historia. Es un problema con características coloniales, existiendo agresión y usurpación territorial por la fuerza, explotación intensiva de recursos y riquezas ajenas y una continua ocupación y dominio ilegales que ya duran 135 años.
La Nación boliviana proclama su reintegración marítima como atributo esencial de soberanía, desarrollo y progreso. Los esquemas y fronteras trazados el Siglo XIX a punta de bayonetas y cañones, hay que hacerlos de nuevo en función de un mundo moderno y dinámico. El enclaustramiento al que Bolivia ha sido sometida amerita pronta reparación.
Recuperar el mar será reencontrar el destino marítimo de nuestro Estado y salvarlo de caer en el engaño de un “corredor” inservible sin puerto propio ni soberano al norte de Arica. Nuestra propiedad marítima debe sernos reintegrada sin compensaciones territoriales a Chile, dando cumplimiento a las normas y acuerdos del derecho internacional y a todos los principios proclamados en todas las conferencias interamericanas. El Tratado de 1904 está contradiciendo el derecho imprescriptible del Estado boliviano al ejercicio pleno de la soberanía sobre su Litoral. Ese tratado carece de toda legitimidad, ya que en vez de solucionar los problemas emergentes de la usurpación chilena de nuestro litoral, los ha violentado y agravado encerrando a Bolivia, y por ello el enclaustramiento subsiste como una injusticia internacional.
No se puede hablar de una Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) si no se exige la justicia evidente para Bolivia y no se deja de ignorar la atroz iniquidad de haber enclaustrado a un pueblo hermano y entronizado en América la política corrupta a la que sólo apelan los pueblos destituidos de justicia y que invocan a su favor la conquista, la fuerza bruta, la invasión y la usurpación. El deber y el honor imponen a las naciones la necesidad de protestar en nombre de la civilización y hasta del género humano, contra un país que conculca los sanos principios de derecho y equidad. Guardar silencio, observar delicada neutralidad, es hacerse cómplice del atentado despojador, copartícipe de tamaña inmoralidad y alevosía.
*******
Lamentablemente no se puede comentar libremente, ya que en numerosas ocasiones, el Sr. Mesa a optado por la censura a mis comentarios. Pero es su blog y su doctrina y hay que respetarla.
Lo unico que se puede decir que Bolivia esta queriendo «pasarse de viva» al reclamar un cambio limitrofe y al mismo tiempo decir que esto no afecta en nada el tratado que gobierna estos limites. Bolivia hace un tipo de acrobacia intelectual al decir que no se pide cambio de limites, y solo se exige que se oblige a Chile a dialogar, pero con letra chica, dice que este dialogo ex-ante debe resultar en que Chile ceda territorio soberano.
Arriesgando la censura, en mi opinion, como Boliviano que trabajo en tribunales internacionales, me causa gran verguenza la actucion de Bolivia. El tema esta ahora en las manos de La Haya. Es una gran falta de respeto a la autoridad de esta corte que se esten tomando acciones fuera de la corte. Les recordaria lo que paso en el caso de Chevron c. Ecuador de Lago Agrio. La actuacion de Donziger resulto altamente negativa para el pueblo de Ecuador. Los argumentos y acciones habia que tomarlas dentro del tribunal y en el momento de presentrar la demanda. Lo que se esta haciendo ahora es simplemente politiqueria.
Finalmente repito una vez mas, que la ruta mas facil para Bolivia es un tratado de libre comercio que nos de una plena cualidad maritima.
Pienso que la mala fe nace de un desconocimiento de la historia, aunada con el cinismo de creer que la victoria da derechos, asi como del pecado mortal con que nacieron los chilenos por haber heredado territorios usurpados a ultranza por sus abuelos.
Y hoy en día sostienen la posición de defensa de lo obtenido en la guerra mediante sus políticos y diplomáticos apuntando al tratado de 1904, posición que se contradice porqué ellos mismos no cumplieron con tratados como el de Paucarpata que postulaba «paz perpetua», y que fue pisoteado por los chilenos luego que Santa Cruz les perdonará la vida (vaya mezquina forma de responder a la nobleza de S. Cruz). Tampoco cumplieron con el tratado de Ancon (si lo tergiversaron a su antojo) o con el compromiso del TIAR que también fue pisoteado en ocasión de la guerra de las Malvinas en vista de todo el mundo, que no reaccionó. Si es que Chile señala que invadió Antofagasta por el incumplimiento de un tratado, la lógica indica que Chile podría ser invadido a su vez por otros países, por incumplimiento de tratados.
Volviendo al tema, y esto es lo que no se entiende, este no es un problema solo de derecho internacional, sino que es un problema producto de la mutilación de un país, cuya herida no se cerrará hasta que se le de solución al problema.
Y los políticos chilenos no quieren abrir los ojos a la realidad que es que hay muchos asuntos pendientes entre nuestros países y prefieren contar su dinero en Santiago sin enfrentar la realidad que un buen porcentaje del mismo proviene de la explotación de territorios usurpados al Norte.
Y prefieren taparse los ojos con unos papeles obtenidos con amenazas e ignorar que éste es un asunto que va más allá de los papeles, es un asunto mezclado con un sentimiento de injusticia (muchos no quieren tomar en cuenta sentimientos o cualquier intangibilidad parecida, pero en este caso pesa mucho). No quieren entender que el problema no se diluira con tratar de ignorar la pasión con que los bolivianos reclamamos el mar con el cual nació nuestro país. Y algunos chilenos responderán con un nacionalismo absurdo queriendo distorsionar la historia.
Y hasta Bachelet se unira a estos nacionalistas sin proferir una sola palabra de la forma cruenta con que ganaron la guerra, siendo que posiblemente e internamente no esté de acuerdo con el sistema parecido al Isis de hoy en día (degollacion con cuchillos corvos) multiplicado por mil, o a los postulados que anteceden a la ideología nazi de dominación, anexión de territorios y considerar que la victoria da derechos. No creo que Bachelet este de acuerdo con las atrocidades con que ganaron la guerra, aparte de los degollamientos, violación de mujeres, incendios de pueblos e iglesias, bombardeo de civiles, asaltos cual bandidos a haciendas para despojarlas y encima pedir dinero. Alguien puede estar de acuerdo con esta forma de ganar una guerra? Con un poco de cinismo tal vez.
El mejor recurso para entender la posición boliviana en cuanto al problema marítimo con Chile es el entendimiento profundo de la historia. El empaparse en el meollo del asunto es la única manera de reconocer la problemática del area que comprenden las fronteras entre Bolivia, Chile y Perú, donde los resabios de la guerra del Pacifico continúan, y donde el máximo damnificado ha sido Bolivia por la pérdida de su Litoral. La difusión de las causas de nuestra demanda en la Haya es importantísimo y se debe dar a todo nivel, desde jefes de estado a la población en general. El entendimiento a fondo del problema es la manera en que se puede encontrar una solución.
Repito, solo conociendo la historia en forma exhaustiva se puede comprender el porqué de la posición boliviana, y nos corresponde dar a conocer la misma. Y esto va a los políticos chilenos y al mismo pueblo de Chile, quienes no cuentan con el conocimiento verdadero, por omisión de los hechos que ocasionaron que Bolivia se quede sin mar, a lo cual se puede añadir los intentos favorables de muchos gobiernos chilenos para resolver el asunto.
Lo interesante es que desde Chile se pueden ver luces desde los sitios mas inesperados, por ejemplo, el libro del chileno Sergio Bitar «Un futuro común, Chile, Bolivia, Perú», nos muestra una visión optimista, abierta, con voluntad de resolver el problema. Su posición nace de su propia experiencia y su afán positivo de que esta región trinacional se integre y mejore, sin ignorar que existen problemas pendientes entre estos países, a diferencia de muchos otros políticos de su país que prefieren no confrontar las diferencias.
Bitar ha vivido en la región por lo cual puede sopesar los matices históricos, sociales y hasta psicológicos que existen, perduran y no se podrán borrar hasta que el nudo gordiano de que Bolivia tenga un acceso soberano al Pacifico se desenlace. No le tiene miedo a la palabra soberanía, aunque su solución no satisfaga a los bolivianos, pero todo puede ser conversado. EL empezar a conversar, exige una vivencia del problema, esto especialmente para los políticos chilenos, un poco del entendimiento que muestra Bitar no les haría dano. Con una actitud positiva de chilenos y bolivianos, podremos trabajar en la resolución del problema para dejar atrás de una vez por todas ese pasado inamistoso y mostrar una disposicion de buena fe de ahora en adelante.
Señor Cespedes.
Hace Usted referencia al documento denominado «Tratado de Paucarpata», sugiriendo que Chile lo habría incumplido. Ese planteamiento resulta incorrecto pues se fundamenta en la omisión de un requisito esencial para que dicho tratado entrara en vigor, generara obligaciones, y tal requisito consistía en la aprobación del mismo por el respectivo Congreso Chileno, tramité que nunca se materializó. En todo caso su referencia a tal suceso sirve para recordarle que no solo Chile combatió a Santa Cruz y su proyecto, la Confederación, sino que también lo combatieron Argentina, que intentó recuperar, sin éxito, la provincia de Tarija usurpada por Bolivia, y los peruanos, en particular los del norte de Perú, que no se resignaban a que dicho Estado se convirtiera en provincia o apéndice de Bolivia.
En cuanto a si la victoria daba o no derechos en el siglo XIX (a esa época pertenece la Guerra del Pacífico y sus consecuencias) basta con advertir que el propio mandatario boliviano José Ballivián, luego de Ingaví, paso a ocupar Tacna y Arica y pretendió su anexión a Bolivia como indemnización de guerra, propósito que no alcanzó.
En cuanto al conocimiento que los chilenos tenemos acerca de la Guerra del Pacifico y sus antecedentes, no se preocupe Usted, pues sabemos cuáles fueron sus causas, la violación por parte de Bolivia del Tratado de Límites de 1874, precedida del incumplimiento del Tratado de 1866. También conocemos los pormenores de la negociación del Tratado de Alianza 1873, calificado de ofensivo (hacia Chile) por el propio canciller argentino Carlos Tejedor, a pesar de las palabras melosas con las cuales el embajador peruano Irigoyen se lo presentó, y lo sabemos por el puño y letra del propio embajador peruano Irigoyen, que dejó testimonio de ello. Por esta última fuente, peruana, sabemos el motivo que indujo a Argentina a no adherir a dicho tratado de alianza ofensiva, la negativa de la Cancillería boliviana a aceptar la aplicación del principio del uti possidetis, como criterio para decidir el conflicto limítrofe entre Argentina y Bolivia. También conocemos el texto de la célebre carta que Daza remitió a Zapata, en la que el mandatario boliviano expresa sus motivaciones, su equivocada apreciación respecto de cuál sería la conducta chilena, y la fe que tenía en el poder de Perú como factor que le conferiría impunidad a sus arbitrios.
Atentamente.
Marcelo Contardo
Usted hace mención al requisito esencial del cumplimiento de los tratados como el que menciona acerca de Paucarpata, y este requisito es la aprobación del congreso de Chile. Y de seguro dirá lo mismo del «Protocolo que fue suscrito el 9 de diciembre de 1895».
Con este argumento usted fundamenta que Chile no tiene ninguna obligación con Bolivia. Sin embargo lo que usted y otras persona no entienden es lo que los representantes bolivianos lo dijeron lo dicen y seguro lo seguirán diciendo, no se esta demandando ningún tratado, se esta pidiendo el cumplimiento de compromisos asumidos por autoridades chilenas.
Si lee con cuidado la demanda boliviana, entenderá que no se demanda tratados se pide que se cumpla compromisos asumidos por autoridades chilenas.
Por lo cual la aprobación del parlamento chileno no esta en discusión.
Si esta demanda boliviana tiene o no sustento lo determinara la CIJ.
Saludos
Héctor 01.
Hice mención a lo acaecido con el denominado “Tratado” de Paucarpata, al hecho de que no fue aprobado por el Congreso de Chile, y que por ello no entro en vigencia, por omisión de un requisito esencial para su plena tramitación, porque el señor Céspedes postulaba que Chile incumplió tal tratado, argumento que evidentemente resulta ser errado porque desde el punto de vista jurídico, y del sentido común, no se puede violar aquello que no existe, y el Tratado de Paucarpata como fuente de obligaciones no existe. También he puesto de manifiesto, en varias ocasiones previas, que del mismo defecto adolecen los “Tratados de 1985”, pero ello no debiera ser sorpresa para Usted porque tal circunstancia es mencionada por la propia Nota Diplomática boliviana de 1950 (citada por su compatriota Jorge Gumucio Granier en su libro “Estados Unidos y el mar boliviano” capítulo 12) que señala “El Gobierno de Chile, en distintas oportunidades y concretamente en el Tratado de 18 de mayo de 1895 y en el Acta Protocolizada de 10 de enero de 1920, suscritos ambos con Bolivia, aunque «no ratificados por los respectivos poderes legislativos, aceptó la cesión a mi país de una salida propia al Océano Pacífico».
He leído en varias ocasiones la presentación que Bolivia hizo a la Corte de La Haya en 2013, que se conoce como “aplicación”, tanto en su versión en inglés que figura en el sitio web de la Corte, como la traducción al castellano que publicó el diario boliviano El Deber. En ese documento, cuál es la disputa o conflicto que Bolivia le dice a la Corte que tiene con Chile? La respuesta está en el punto I de dicho documento oficial, donde Bolivia expresa “1. La presente aplicación concierne la disputa entre el EPB y la República de Chile relacionada a la obligación de Chile a negociar de buena fe y de forma efectiva con Bolivia, con el objetivo de llegar a un acuerdo otorgándole a Bolivia un acceso totalmente soberano al océano Pacífico. 2. El tema de la disputa se enmarca en: a) la existencia de esa obligación, b) el no cumplimiento de esa obligación por parte de Chile, y c) el deber de Chile de cumplir dicha obligación.”. En el punto II Bolivia se refiere a la jurisdicción de la Corte, en el punto III hace una relación de hechos, que contiene varias omisiones que a Chile, si se presenta la necesidad, nada costara suplir para plena ilustración de la Corte; y en el punto IV Bolivia se refiere al fundamento legal de su demanda señalando lo siguiente “31. Los hechos presentados arriba (sección III) muestran que, más allá de sus obligaciones legales bajo la ley internacional, Chile se ha comprometido, a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus más altos representantes, a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Chile no ha cumplido esta obligación y, además, actualmente Chile niega la existencia de esa obligación.”. Queda claro que es la propia Bolivia la que le está diciendo a la Corte que la obligación de Chile de negociar un acceso soberano tiene su origen en acuerdos, y como Usted ha de saber acuerdo, tratado y convención son términos sinónimos, de manera que Bolivia le está diciendo a la Corte que la obligación de Chile tiene su origen en un tratado. Cabe preguntarse entonces cuál es el acuerdo, tratado o convención que estando vigente contiene tal obligación asumida por Chile; obviamente no es el de 1895 porque no se cumplieron los trámites para su entrada en vigencia, por el mismo motivo no podemos considerar al Acta de 1920 suscrita por ambos estados pero no ratificada. Las Notas Diplomáticas intercambiadas en 1950 tampoco constituyen un acuerdo o tratado porque además de tener diferente texto tampoco fueron ratificadas por los respectivos Congresos, trámite imprescindible para un tratado sobre esta materia. De los mismos defectos adolecen las notas intercambiadas con ocasión de la negociación de Charaña. Y si se continúa el examen de los episodios de negociación posteriores a Charaña se advertirá que ese acuerdo o tratado no existe. Si el tratado o acuerdo que Bolivia invoca como fuente de la obligación de Chile de negociar no existe, es incorrecto que opine que la demanda boliviana es infundada? Con franqueza me parece que no, porque en derecho se enseña que una demanda es infundada cuando no existen los antecedentes en que se apoyan sus peticiones. Si Usted cree que ese acuerdo o tratado existe, por favor tenga a bien identificarlo y transcribir literalmente el párrafo o artículo en que se establece tal obligación.
Como se refleja en el texto transcrito literalmente, Bolivia además de señalar que la obligación de Chile tiene su origen en un acuerdo o tratado (inexistente o no vigente, que para el caso es lo mismo) le ha dicho a la Corte que tal obligación nace también de practica diplomática y de declaraciones de altos representantes chilenos. Estas dos últimas fuentes han sido calificadas por Bolivia y sus representantes como actos unilaterales del estado, lo que constituye un error de derecho toda vez que: a) tales acontecimientos no reúnen los requisitos, de carácter copulativo, que la doctrina ha establecido como necesarios para estar ante un acto unilateral de estado, como fuente de obligaciones; b) son actos emitidos con ocasión de negociaciones diplomáticas, las que se rigen por otras reglas o principios, uno de los cuales señala que “nada está acordado hasta que todo está acordado”, en virtud del cual no es posible que un acto intermedio de un proceso de negociación, como una minuta, una nota, ect., genere obligaciones, si esa negociación no llega a término en la forma que el derecho internacional prescribe, y c) porque la obligación de negociar es de medios, no de resultado, por lo que no conlleva el deber jurídico de tener que entenderse, de tener que forzosamente aceptar la propuesta formulada por la otra parte, tema tratado por Sandra Namihas, jurista peruana en una artículo titulado “La demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, como lo manifesté en post previo dirigido a su compatriota el señor Fenix.
Saludos.
Marcelo Contardo
Que si un acuerdo puede ser considerado como tratado, de acuerdo. Si a Ud. le conviene para su análisis que lleve ese nombre, no hay problema.
Yéndonos al concepto de acuerdo el mismo puede definirse como una aceptación de conformidad de ambas partes, y esto sucedió por ejemplo con el Acuerdo de 1895. Que este documento no fue ratificado por el gobierno chileno, correcto. Pero esto no le quita el concepto de acuerdo alcanzado entre ambas partes.
Si es que hubiera un tratado ratificado por los congresos respectivos, Bolivia estaría demandando ese tratado en especifico, y en la demanda presentada no se presenta un tratado en especifico, sino antecedentes de compromisos de autoridades chilenas.
Saludos
Héctor 01
1º La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html proporciona en su artículo 2 letra a) una definición de lo que es un tratado que señala “se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;”. Esa definición de lo que es un tratado, un acuerdo con determinadas características, deja en claro que no es por conveniencia o por capricho que utilicé la palabra tratado como sinónima o equivalente de la palabra acuerdo (que es el vocablo que figura en el texto publicado por el diario El Deber) sino que porque así se entiende en el ámbito del Derecho Internacional, que es el que aplica la Corte.
2º Sobre lo que Usted plantea en el párrafo segundo de su respuesta, quiero decir lo siguiente: a) Prefiero utilizar la definición de tratado que proporciona la Convención de Viena, porque es más completa; b) Si se admite o reconoce que los tratados de 1895 no fueron ratificados por el Gobierno chileno de la época, entonces debe admitirse que dichos tratados no cumplieron con su tramitación formal (aquella establecida para que se perfeccionen) y que por ello no rigen, no se aplican en las relaciones entre Chile y Bolivia, ni son fuente de obligaciones ni de derechos para ninguno de ambos Estados; c) De un tratado que, como el de 1895, no fue aprobado o ratificado, no es correcto señalar que “no le quita el concepto de acuerdo alcanzado entre ambas partes.” como Usted propone, porque las partes de un tratado son los Estados (en el caso de 1895 Chile y Bolivia) no los Gobiernos, y para que exista acuerdo entre Estados que son las partes, se requiere aprobación y ratificación; hago este alcance porque lo que Usted propone podría llevar a entender que basta con que los Gobiernos coincidan en un texto para que exista una acuerdo o tratado que obligue, y evidentemente ello no es así pues a ese texto le faltan trámites formales que cumplir, sin los cuales no genera obligación jurídica alguna. Quiero dejar en claro que yo no discuto, ni menos pongo en duda, que en 1895 el Gobierno chileno y el Gobierno boliviano de la época negociaron sobre una salida soberana para Bolivia, y convinieron en un texto, que luego presentaron a sus respectivos Congresos para cumplir con la obligatoria tramitación necesaria para que el acuerdo, o tratado, adquiriera validez y fuera obligatorio para ambos Estados; tampoco niego que en 1950 el Gobierno chileno y el boliviano negociaron con la finalidad de conceder a Bolivia una salida soberana, y que lo mismo aconteció en 1975 (Charaña), pero es un hecho, un dato que nadie puede desconocer que en ambas ocasiones (1950 y 1975) los negociadores no lograron convenir en un texto de tratado o acuerdo, que luego debería someterse a los Congresos tal como en 1895, para que tuviera validez y fuera exigible; expreso esto porque no se debe olvidar que Bolivia demanda ante la Corte al Estado de Chile, no al Gobierno que negoció el tratado de 1895, no al Gobierno que negoció en 1950, ni al que negoció en 1975, y como queda en evidencia el Estado de Chile no ha aprobado un tratado en que se comprometa a conceder salida soberana a Bolivia.
3º Respecto de lo que Usted señala en el párrafo final de su respuesta, le recuerdo que no soy yo, ni las autoridades chilenas, sino que es el texto de la presentación que Bolivia hace a la Corte el que textualmente señala que la obligación de negociar de Chile (que Bolivia señala que existe y está sin cumplir) proviene entre otras fuentes de un acuerdo (tratado), dice el texto publicado por El Deber “31. Los hechos presentados arriba (sección III) muestran que, más allá de sus obligaciones legales bajo la ley internacional, Chile se ha comprometido, a través de acuerdos, …”; el texto en inglés presentado por Bolivia dice “31. The facts provided above (Section III) show that, beyond its general obligations under international law, Chile has committed itself, more specifically through agreements, …”, y el texto en francés del mismo documento señala “31. Les faits rappelés ci‑dessus (section III) montrent que, au-delà des obligations générales que lui impose le droit international, le Chili s’est engagé, en particulier au travers d’accords, …” (puede Usted verificarlos en el sitio web de la Corte). Por ese motivo, porque la existencia de un acuerdo o tratado es invocada por Bolivia ante la Corte, es que formulé, y reitero, la pregunta acerca de cuál es el acuerdo o tratado, entre Chile y Bolivia, que estando vigente, que habiendo sido aprobado por el Congreso chileno, establece tal obligación.
4º Como fuente de la obligación de negociar, distinta al acuerdo (tratado), Bolivia menciona además en el punto 31 de su “Aplicación” tanto la práctica diplomática como declaraciones atribuibles a altos representantes de Chile. Ambas fuentes, práctica y declaraciones son las que las autoridades bolivianas califican como “compromisos” o como actos unilaterales de un estado; salvo que al utilizar la palabra “compromiso” estén aludiendo a documentos como el tratado de 1895, el cual ya sabemos que no genera obligación jurídica alguna por no haber sido ratificado, y que el mismo defecto está presente tanto en el Acta protocolizada de 1920 como en las notas de 1950 y en las de 1975, por lo que evidentemente habría un mal uso del lenguaje, destinado a confundir o a obviar la falta de requisitos esenciales en el documento que se invoca.
Sobre los actos jurídicos unilaterales, la doctrina y la jurisprudencia, han señalado que para que sean fuente de obligaciones deben reunir una serie de requisitos copulativos, Sandra Namihas, jurista peruana, los describe en un artículo sobre la demanda de Bolivia al que ya hice mención y cuyo texto de 16 páginas está disponible en la web; estos requisitos no están presentes ni en el Tratado de 1895, ni en el acta de 1920, ni en la nota de 1950, ni en la de 1975, ni en los otros hechos que Bolivia pretende calificar como actos unilaterales. De partida un acto que se emite con ocasión de una negociación diplomática (como las notas de 1950 o 1975, o la Agenda de 13 puntos) en particular si esta negociación se refiere a límites o soberanía, no es un acto autónomo, sino que por el contrario está supeditado en sus efectos jurídicos y también políticos, a que se cumplan 2 condiciones: una que los negociadores lleguen a un entendimiento y lo consignen en un documento, situación que no siempre se produce porque no es obligatorio que las negociaciones culminen en acuerdo; y la otra es que dicho texto sea aprobado por los respectivos Congresos. El Gobierno del Presidente Morales negoció con el primer Gobierno de Bachelet el tema del Silala, y los representantes diplomáticos arribaron a un texto que reflejaba un entendimiento, pero el Gobierno del Presidente Morales decidió desistirse de dicho entendimiento y no ratificarlo porque a algunos sectores bolivianos no les gusto el contenido; pues bien nadie puede sostener de buena fe, con rigor intelectual, que la voluntad del Gobierno de Morales de negociar el tema del Silala es un Acto unilateral del Estado boliviano y que le genera la obligación de tener que negociar.
Saludos.
Marcelo Contardo
Hacer una rectificación de mi comentario acerca del tratado de 1895 que esta mal redactado acerca de quien no ratifico el tratado.
Respecto a que no tiene validez juridica los acuerdos alcanzados por autoridades bolivianas y chilenas por que no fueron ratificados por ambos congresos.
Habria q dividir los acuerdos en dos:
– unos que tienen que estar ratificados por ambos congresos, que es el que reclamas para que exista un figura legal exigible juridicamente.
– otros que son acuerdos entre autoridades de ambos paises, que no fueron ratificados por los congresos respectivos o falta la ratificación de un congreso.
Bolivia se basa en los segundos acuerdos, y los utiliza como antecedentes de compromisos asumidos por autoridades chilenas.
Y, reitero quién determinara si esta postura de la demanda boliviana tiene sustento o no lo determinara la CIJ.
Saludos
Hector 01.
La división en dos clases, tipos o categorías, que planteas que debe hacerse de los acuerdos, entre “– unos que tienen que estar ratificados por ambos congresos, que es el que reclamas para que exista un figura legal exigible juridicamente. – otros que son acuerdos entre autoridades de ambos paises, que no fueron ratificados por los congresos respectivos o falta la ratificación de un congreso”, no está reconocida por el derecho internacional; no figura ni en el texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, y no la contempla el Estatuto de la Corte de La Haya en su artículo 38, norma que señala cuales son las fuentes del derecho en base a las cuales la Corte puede decidir un juicio, por lo que no puede servir de base o fundamento de una petición o demanda. Por lo demás esa distinción, que tú planteas, tampoco la realiza el texto del documento presentado por Bolivia a la Corte en 2013, su Aplicación, basta leer el punto 31, en el cual derechamente se habla de acuerdos a secas (como fuente de la obligación de negociar) no de semi acuerdos, no de casi acuerdos, no de acuerdos sin ratificación, o sin aprobación, o sin canje, o sin haber finiquitado su proceso de tramitación; dicho de otro modo Bolivia en su “Aplicación” no le dice a la Corte que la obligación de Chile emana de un documento que no ha sido aprobado, ni ratificado, ni canjeado, Bolivia omite esa información a la Corte, porque sabe cuál es el valor jurídico de un documento con esas deficiencias, cero.
Por lo demás, el Punto 31 de la Aplicación presentada por Bolivia no es el único que contiene afirmaciones sin fundamento, pues el mismo defecto presenta, por ejemplo, el planteamiento contenido en el punto 14, como paso a exponer: En el punto 13, Bolivia se refiere a los tratados de 1895, sin precisar que no fueron ratificados. A continuación en el punto 14 se refiere al Tratado de 1904 y respecto de ello Bolivia postula el siguiente efecto, y cito textual, “Este tratado no anuló las declaraciones y compromisos chilenos previos.”. No existen, en el período cronológico previo a 1904, que es al que se refiere el punto 14, ni declaraciones ni compromisos previos, solo existe el conjunto de documentos que se conocen como tratados de 1895, que como se sabe no fueron ratificados y que por ello no generan efectos jurídicos ni para Chile ni para Bolivia, no los comprometen, no los obligan. Además el planteamiento boliviano tiene el defecto de ir en contra de lo que sí consta en los documentos oficiales bolivianos, emitidos con ocasión de la votación del Tratado de 1904, lo que dijo el Presidente Montes y lo que dijo el Presidente del Congreso, respecto de cuál era la consecuencia o efecto de celebrar el Tratado, finiquitar los asuntos pendientes entre ambos Estados.
Saludos.
Impunidad es el término más apropiado para calificar la actitud de Chile contra Bolivia después de dos guerras e invasión de territorios.
Fue una constante el haber procedido con saña contra un pais hermano desde el principio de su historia con las guerras ya mencionadas, con una posición fluctuante de defensa de los territorios respectivos de los países antes de la guerra, para cambiar completamente después de la misma y tratar de ignorar todas las resoluciones internacionales contrarias a la invasión de territorios.
Una posición netamente antiamericana pues mientras aniquilaba y decimaba a mapuches al sur favorecía intereses británicos al norte. Por cierto, esa guerra contra los mapuches que no pudieron ser doblegados ni por incas ni por españoles, les sirvió de preparación para la guerra del Pacifico, de ahi posiblemente el salvajismo que usaron en la guerra del Pacifico, pues ya estaban acostumbrados a lo mismo en su guerra de exterminio de mapuches. A su vez, la guerra del Pacifico, una vez acabado el conflicto armado y con el mismo ya adiestrado ejército, les sirvió para darles el golpe de gracia a los mapuches (no dieron puntada sin hilo, no se rian maleficamente, es de mal gusto) y convertirlos en ciudadanos de segunda clase en su propio país. No es esto antiamericanismo hasta la médula?
Chile tiene la oportunidad de cambiar el pasado y la fama de injustos invasores y expansionistas a una posición americanista y devolverle el equilibrio a la región mediante las conversaciones de solución de la mediterráneas de Bolivia. Empecemos reconstruyendo la «amistad» con los necesarios ajustes, un mundo moderno y nuestros pueblos lo necesitan.
Chile no tiene la fama de injustos invasores y expansionistas, al contrario chile tiene fama de ser un pais serio y respetuoso de los tratados.
No es cuestión de tener fama o no tener fama, o las impresiones que se tengan de uno u otro país, son los hechos que pueden demostrarse: Chile ha invadido de manera infame Bolivia para luego atacar al Perú y entregar el salitre a empresas extranjeras.
En la práctica, Chile muestra ser serio y respetuoso con lo que le conviene, con el resto muestra una actitud deshonesta y hasta malintencionada. No deja de decir que por el tratado ya esta todo firmado y que eso lo respeta (a pesar de que no lo cumplen cabalmente), y luego desconoce y no respeta todos los compromisos firmados para negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.
En mi opinión, Chile debería buscar integrarse a la región, darse cuenta que no es saludable vivir aislado, y empezar a revertir la fama que se ha ganado de mal vecino.
Chile esta integrado a la región, es miembro de la OEA, es miembro de CELAC, es estado asociado al Mercosur (del cual no es socio pleno porque Mercosur tiene una política arancelaria diferente a la que conviene a Chile) y es socio fundador de La Alianza del Pacífico junto a Perú, Colombia y México, pacto del cual desean formar parte Panama y otros estados (Uruguay, Paraguay, Canada, ect) por las proyecciones auspiciosas que presenta tal agrupación . Por fortuna no somos miembros del Alba.
Ya es costumbre referirse a la Guerra del pacífico como si ella tuviera su origen en la presencia de los soldados chilenos en Antofagasta, omitiendo mencionar la conducta de Bolivia que dio lugar a tal circusntancia, la violación del Tratado de Límites de 1874, u omitir que el Presidente boliviano Hilarión Daza destituyó a su canciller Martin Lanza, porque este era partidario de acptar la propuesta de Chile de solucionar el tema vía arbitraje, La carta que Daza le escribió a su Prefecto Zapata revela las motivaciones de su accionar «Tengo una buena noticia que darle. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras y no podrán quitárnoslas por más que se esfuerce el mundo entero. Espero que Chile no intervendrá en este asunto empleando la fuerza; su conducta con Argentina revelan de una manera inequivoca su debilidad e impotencia; pero si nos declara la Guerra podemos contar con el apoyo del Perú a quien exigiremos el cumplimiento del Tratado Secreto. Con este objeto voy a mandar a Lima a Reyes Ortíz. Ya ve usted como le doy buenas noticias que usted me ha de agradecer eternamente y como le dejo dicho los gringos están completamente fregados y los chilenos tienen que morder y reclamar nada más.». Queda claro que Daza creyó que Chile no reaccionaría, y que si lo hacía la alianza con Perú permitiría a Bolivia salir airosa del impasse; será necesario señalar a quien corresponde asumir los costos del error de Daza?
La integración va más allá de ser miembro o no de estos organismos, se demuestra con los hechos. En el mejor de los casos se podría argumentar que Chile tiene buenas relaciones comerciales con algunos de sus vecinos, pero la integración va mucho más allá de los temas comerciales. No por nada la fama de Chile es la de un mal vecino.
Por ejemplo, Sudamérica es declarada zona de paz, y sin embargo Chile sigue con su carrera armamentista: debido a las actitudes perversas y acciones depravadas que realizó en el pasado, decide armarse hasta los dientes para no tener que responder por sus actos. Ahora que, en el caso de Bolivia, tiene que defenderse con palabras, qué hacen? intentan escapar.
Molestan acá sus comentarios que no tienen nada que ver con el artículo. Por ejemplo «Por fortuna no somos miembros del Alba». Qué tiene que ver esto con la mala fe de Chile? En todo caso, dudo que Chile sea bienvenido en el ALBA. Y ser miembros de la Alianza del Pacífico, que se encuentra evidentemente bajo el tutelaje de Estados Unidos, solo muestra una vez más que Chile sigue sumiso a los intereses de los países del norte.
El origen de la infame guerra del pacifico se halla, en última instancia — y de manera similar –, en la sumisión de Chile a los intereses de empresas extranjeras. Nada nuevo, hasta el día de hoy se ve de lejos que en Chile les encanta bajarse los pantalones para luego decirse desarrollados, los pantalones los tienen en Chile hasta los tobillos.
Hechos que demuestran integración con dos de los vecinos son por ejemplo, la circunstancia de que el Gobierno de Chile legalizó a los miles de inmigrantes peruanos que habian ingresado y permanecían en Chile en forma ilegal; o la existencia de la unidad militar chileno argentina denominada Cruz del Sur, o el hecho de que entre Chile y Argentina se haya decidico construir 3 tuneles a traves de la cordillera de Los Andes para hacer mas expedito el acceso, en particular a los puertos de Coquimbo, Valparaíso y San Antonio, sin perjuicio de su impacto en el turismo; tambien es signo de integración la presencia chilena en Haiti colaborando a su reconstrucción. Yo no miraría en menos los acuerdos comerciales porque la propia Comunidad Económica Europea, que es generalmente el modelo de integración al cual se aspira en America, tiene su origen en un acuerdo comercial CECA, entre Francia, Alemania y otros 4 estados, referido a dos bienes, carbón y acero.
En Bolivia se ha señalado, por el Gobierno, que la Alianza del Pacífico esta subordinada a Estados Unidos, opinión que emitió el señor Evo Morales sin ofrecer antecedente alguno que la respalde (lo mismo acontece con la suya) sin embargo, hay otros actores políticos bolivianos, de distinta tendencia, que opinan positivamente de ella y que dan a entender que les gustaria que Bolivia pudiera participar en dicha Alianza.
Es ya un lugar común pretender argumentar que la Guerra del Pacífico obedece al interés de potencias extranjeras, en concreto Inglaterra, olvidando que la conducta hostil de Bolivia afectaba a empresarios chilenos, accionistas de la empresa a la cual se pretendia imponer un tributo, violando el Tratado de Límites de 1874, y olvidando que la guerra se debe al error de apreciación en que incurrió el mandatario boliviano Hilarión Daza, error que esta consignado en su carta a Zapata, Daza creyó que saldria impune, que podia violar el Tratado de Límites sin consecuencia alguna, y es obvio que se equivocó.
Sus ejemplos son menores. Nuevamente, se puede rescatar en cierto sentido la integración comercial, pero en el contexto de lo que sucede en América Latina, es muy claro que Chile esta aislado y que el concepto de integración que se maneja en la región va mucho más allá de los temas económicos.
En todo caso, Chile, al igual que la Alianza del Pacífico, parecen concebir la integración como crear un gran mercado, quieren consumidores. Nada que ver, por ejemplo, con la visión del MERCOSUR.
Al margen de las declaraciones de Morales, es indudable que Estados Unidos esta a la cabeza de la Alianza del Pacífico, antecedentes abundan, por ejemplo las visitas del mismo presidente Obama con sus pares de México, Chile, Colombia, y Perú, o su conexión de los miembros a través de TLCs con EEUU, las similitud de este proyecto con lo que ha podido quedar del ALCA, etc.
No es que sea «común pretender argumentar..», Chile ha invadido de manera infame Bolivia para luego entrar en guerra con Perú y entregar las salitreras a empresas extranjeras, sus patrones. Hay mucha evidencia de la actitud lacaya de Chile, y de su subordinación.
Pingback: Contra la Mala Fe
Acerca del tratado de ,Paucarpata, debemos aclarar a todos aquellos que no saben (o prefieren omitirlo) que si fue firmado por chilenos sensatos pero no ratificada por chilenos del congreso ya que tenian sed de guerra. Chile mostraba desde ese entonces su vocacion belicosa y expansionista (que hacian tan lejos si nadie los estaba molestando en sus tres o cuatro provincias surenas?).
La Confederación Perú-Boliviana procedió notablemente al perdonar la vida del ejército chileno que perdió una batalla. Santa Cruz los dejo irse sin saber que iban a volver con mas fuerza y ganar la batalla decisiva de esa guerra, pero los chilenos no devolvieron la nobleza pues no perdonaron y así comenzaron con la salvaje costumbre de rematar heridos lo cual lo hicieron de nuevo en la guerra de 1879. A propósito, en 1864 ya se habia acordado en la Primer Convención de Ginebra que los heridos en campos de batalla deberían ser respetados, pero como siempre Chile, y en una incivilizada respuesta ignoró los postulados sabios de la citada convención en una demostración más de falta de respeto a las organizaciones internacionales a las cuales Chile quiere pertenecer para luego desconocer si no le conviene como en el caso de la CIJ.
Nadie niega que el tratado de Paucarpata fue firmado por un representante chileno, pero de esa firma no nace obligación alguna para el Estado si el tratado no es ratificado por el Congreso, tramite que no se hizo, como tardiamente se admite y sin rectificar el comentario errado en que se sugirió la violación del susodicho tratado.
El resto del comentario no logra ocultar el hecho acreditado de que la Confederación no solo fue combatida por Chile, sino que también por Argentina (que buscaba recurperar su provincia de Tarija usurpada por la fuerza por Bolivia) y por peruanos como Gamarra, Castilla y otros que no admitian que Bolivia subyugara a Perú.
Decirle a la Corte de La Haya que es incompetente es un derecho avalado por el artículo 79 del Reglamento de la propia Corte, y por tanto algo legítimo y que no supone desconocerla o menoscabarla, sino que decirle que carece de atribuciones, de competencia, frente a un caso concreto. La excepcion de incompetencia existe incluso en el Codigo de Procedimiento Civil de Bolivia, artículo 336 nº1, como se puede verificar en el sitio web http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=232. Se denostará en Bolivia a un demandado cuando hace uso de esa excepción, se incurrirá en la falacia de argumentar que con ello desconoce a los Tribunales, ect?
El tratado de ,Paucarpata si fue firmado por chilenos aunque no fue firmado por su congreso, los buenos y los malos, los que prefieren la paz perdieron contra los que prefieren la guerra.
Acá veamos la dimensión histórica de éste tratado: el mismo contenía una buena intención, la paz perpetua, lo cual quiere ser omitido, no analizado, simplemente ignorado y mas bien defenderán su abominable posición bélica.
Asimismo, Chile no cumplió con el tratado de Ancon, no lo cumplieron sino que lo postergaron y tergiversaron hasta obligar al Perú a firmar el tratado de 1929. O es que el tratado de Ancon tampoco fue ratificado por los congresistas? No me vengan con cuentos. El tratado de Ancon fue firmado y desconocido. Con que ética pueden pedir que se cumplan tratados?
Y luego el Tratado de Asistencia Recíproca también fue firmado y aunque los chilenos quieran zafarse indicando que fue Argentina quien ataco primero ( hasta ahí se podía justificar), pero luego ayudaron a Gran Bretaña secretamente, y en ese momento debían haber sido honestos y renunciar al TIAR. Pero no, por algun motivo les gusta estar metidos en organizaciones internacionales que ellos mismos desconocen, como ahora quieren desconocer la CIJ, llegando al colmo de la sinverguenzura porque al mismo tiempo quieren continuar en ella.
Les gusta estar en la OEA y en la ONU pero ignoran sus designios y luego ignoran sus conclusiones como en el caso del apoyo que se le dio a Bolivia cuando aconsejó a Chile arreglar el problema marítimo.
Pero, una vez mas, es de esperar un cambio de actitud de parte de Chile que como se ha visto no quiere escuchar consejos y no quiere acatar designios, para de una vez volver a ser parte de una América equilibrada, porque el equilibrio fue roto desde que invadieron territorios ajenos. Es de esperar que superen esa actitud anquilosada y que trabajen con sus vecinos en conjunto por el progreso en todo sentido de esta parte del mundo.
Sobre Pauccarpata. a) Por lo visto al señor Céspedes le resulta imposible admitir que se equivoó al señalar que Chile lo habia incumplido, porque no es posible incumplir un tratado que no esta vigente, y no esta vigente porque no fue ratificado (firmado en el entender del señor Céspedes); b) Se mantiene la incapàcidad para admitir que la Confederación fue combatida no solo por Chile sino que también por Argentina, estado que deseaba recuperar la provincia de Tarija que Bolivia le usurpaba, y c) Se omite que Santa Cruz también fue combatido por los peruanos que no querian ser súbditos de los bolivianos, y que pidieron a Chile su ayuda para recuperar su independencia.
Sobre el TIAR (tratado interamericano de asistencia recíproca) cuyo texto se puede leer en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html, el hecho de que Argentina haya provocado el envio de las fuerzas inglesas hacia inaplicable la asistencia recíproca, porque no se daba el requisito previsto en el artículo 9 letra a) del tratado que dice «Además de otros actos que en reunión de consulta puedan caracterizarse como de agresión, serán considerados como tales: a) El ataque armado, no provocado, …». A ello se agrega que Argentina se negaba a aceptar la propuesta realizada por el Papa Juan Pablo II, en el marco de la mediación vaticana solicitada por Chile y Argentina para poner fin al conflicto del Beagle, generado por el desconocimiento argentino de la sentencia arbitral que declaro por 5 votos a 0, y el proyecto argentino de invadir las islas, intención develada por Galtieri y que esta contenida en el Informe Rattembach.
Sobre la OEA y la ONU, sus «designios», si es que con esa palabra se quiere aludir a las Resoluciones que emiten, no son obligatorios, es decir, los estados miembros de la OEA o de la ONU no tienen el deber de obedecer lo que en ellos se indica; de manra tal que el comentario incurre en el mismo error que el que se formula a propósito de Paucarpata y revela no solo animosidad sino que la arbitraria pretensión de que Chile acumpla «obligaciones» inexistentes.
Sobre Ancon se podría decir que Chile y Perú no se ponína de acuerdo sobre las condiciones del plebiscito, o que el árbitro dio la razón a Chile estableciendo que el plebiscito debia realizarse; pero antes es mas lógico plantear si Bolivia, que violó el tratado de límites de 1866, que vulneró el tratado de límites de 1874, que infringió el propio tratado de alianza con Perú de 1873 (porque Bolivia no solicitó autorización a Perú para firmar el tratado de 1874 con Chile, y de acuerdo al artículo octavo número 3 del tratado de alianza, Bolivia debia solicitar la autorización de Perú) está en posición de tirar la primera piedra.
Los consejos de alguien bien intencionado son siempre valorados, pero los consejos de alguien que demuestra falta de conocimientos, o desprecio por los elementos objetivos que contradicen sus afirmaciones, no son consejos sino que meros caprichos, arbitrios.
Estimado Marcelo Contardo, sin ganas de molestarle, me parece que en lugar de atacar acá a los que comentan o al ex-presidente Carlos Mesa, sería bueno que se limitase a emitir una opinión propia o compartir un pensamiento con respecto al artículo, o por último dar un mensaje conciso o a lo menos concreto para la opinión general (o si es estrictamente necesario dirigirlo a Carlos) siempre en relación a lo publicado. Para discutir o debatir temas de historia o temas jurídicos busque otros foros, acá lo único que vemos es cómo nos pretende «informar» con artículos de prensa rebuscados, citas a personajes poco conocidos, o argumentos antojadizos que se alinean con lo que usted quiere hacer creer. Con respecto al artículo, lo que se puede rescatar de su engorroso comentario es que éste una vez más refleja la mala fe de Chile.