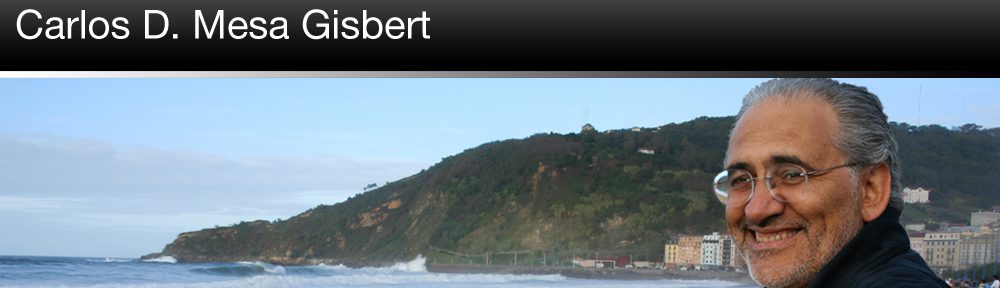La muerte de Mario Vargas Llosa me conmueve porque, más allá de la discusión mezquina en medio de la polarización enajenada de estos tiempos, su vida para mí es su obra. Estoy seguro de que siempre será lo esencial en el tiempo largo de sus resurrecciones cotidianas cuando alguien en cualquier parte lea alguna de sus páginas.
Emblema del boom latinoamericano, transmitió mundos, pasiones, vidas, senderos literarios desde su inicial complejidad narrativa que convirtió la palabra en centro, eje y encarnación de personajes, hasta la línea madura de historias cuyo fondo estaba, más allá del brillante artificio de la fragmentación temporal y la ruta quebrada entre frases y párrafos, anclada en la construcción de sus historias.
Vargas Llosa no fue autor de una obra, fue el protagonista de la obra total que desgranó a lo largo de más de setenta años de escritura. No tiene su “Cien años de soledad”, pero sí su “Ciudad y los perros” , su “Casa verde”, su “Conversación en la catedral”, su “Tía Julia”, su “Guerra del fin del mundo”, su “Fiesta del chivo”, y su “Sueño del celta”. No tiene personajes míticos como los José Arcadios, o Aurelianos, o Ursula o Remedios, pero si los más terrenales el Poeta, Lituma, Lalita, Fushía, Zavalita, la tía Julia, Pedro Camacho, Urania o la señorita de Tacna.
El caminante literario que fue nos estremeció con la Lima de Odría, la ciudad y sus personajes, los de cualquier ciudad latinoamericana en cualquier tiempo, o el desgarrador despertar de la adolescencia en medio de la soledad y la violencia, o el intrincado mundo amazónico de humedad que empapa y fascina en su paradójico e injusto entramado. Y otros tantos escenarios y personajes que revelan lo íntimo de lo humano.
Vargas Llosa no fue un político de derecha, sino un pensador liberal admirador de Revel y de Berlin, pero probablemente no quedará inscrito en la historia de las ideas políticos, sino en la de su obra novelística y dramaturgia y también -de modo muy hondo- en sus deslumbrantes ensayos sobre grandes de la literatura, a partir de los que construyó su propio corpus interpretativo, el del escritor como suplantador de Dios en la “Historia de un deicidio” a propósito del volcánico García Márquez, o el de la construcción de la tensión y la ruptura total del tedio y la rutina en “la orgía perpetua” de Flaubert, o el retrato admirado de Víctor Hugo y su escritura proteica, para citar tres ejemplos sobresalientes de su obra de crítica literario.
Será un referente también porque, desde la admiración a José María Arguedas, trazó el rastro del indigenismo como una forma idílica y militante de encarar el pasado y creer entender el presente en su utopía arcaica, acertado y perfecto título que tanto bien haría leer en un país como el nuestro, atravesado por las cuentas no resueltas que llevamos clavadas como espinas en nuestro ser colectivo.
Desde su atalaya, aquella que con valentía y honestidad intelectual lo hizo rechazar los cantos de sirena de la tiranía cubana en medio de las trompetas de la revolución, execró con razón el nacionalismo que, igual que el fundamentalismo religioso, conduce a la ceguera de espíritu y a la ruptura de la sociedad entre “nación y antinación”, como alguna vez predicó Carlos Montenegro.
Nos recordó además, en adaptaciones teatrales desde la modernidad, de los clásicos griegos y árabes, para que no olvidemos nunca que somos herederos de una construcción literaria profundamente humana y de gran hondura desde tiempos inmemoriales.
Poco vale aquí mi percepción íntima del personaje, a quien tuve oportunidad de tratar en largas conversaciones dentro y fuera de cámara por lo menos una docena de veces, porque, nobel aparte (basta recordar a Borges), lo que quedará es su maestría para tejer la “verdad de las mentiras”, aquel aserto que convirtió en explicación definitiva del oficio de escritor, de donde se deriva el tránsito de la realidad real, a la realidad ficticia y a la, tan nuestra, realidad mágica.
Desde alguna esquina de Lima lo mira Zavalita que se llevó parte de su alma revolucionaria, pero que le dejo la maestría de su pluma. Escritor total, Vargas Llosa en la hora de su muerte ratifica aquello de que ese breve paso material por este mundo que, quizás, solo quizás, es la realidad real, valió la pena para él y para quienes disfrutamos de su irrepetible y extensa obra.